“Atravesaremos, gracias al poder la música, la sombría noche
de la muerte”, cantan de la mano Tamino y Pamina en las escenas finales de La flauta mágica (Die Zauberflöte),
tras haber superado las pruebas impuestas por Sarastro y su camarilla de
sacerdotes para acceder al Templo de la Sabiduría. Ese sería el resumen del
gran viaje iniciático de la oscuridad a la luz que, disfrazado de cuento de
hadas, se erigió en última creación lírica de Mozart y síntesis postrera de su talento
sobrenatural, actualmente en cartel en el Teatro Real de Madrid.
Compuso Mozart una obra que no cabe tildar de ópera, como
tampoco de mero singspiel (teatro cantado, similar a
nuestra zarzuela), pues su dimensión
y alcance dejan muy atrás tal concepto, en 1791, ya en la fase última de su
corta vida, y en unos momentos muy delicados para él, de penurias materiales,
de sufrimiento anímico y espiritual, debido al ostracismo a que se vio relegado
poco antes de morir. Fue en uno de sus viajes a la caza de encargos por la
cortes de Europa, cuando Mozart conoció a Emanuel Schikaneder, el autor del
libreto y, al igual que él, masón confeso, quien lo inspiró para componer el
que hoy se considera su testamento musical, según los ideales de justicia,
igualdad, fraternidad y saber basado en la razón, rasgos definitorios de las sociedades
masónicas.
La obra se presenta como un cuento infantil, en lo que
constituye un puro envoltorio. En su arranque, Tamino, un extraño príncipe,
huye de una serpiente gigante a la que dan muerte tres damas al servicio de la
Reina de la Noche. Seguidamente, el príncipe conocerá a su compañero de
aventuras, el pajarero Papageno, un tanto desafortunado en el amor. Junto a él,
se lanzará a una suerte de gincana cósmica tras
recibir la encomienda por parte de la Reina de la Noche de rescatar a su hija
Pamina, de quien Tamino se enamorará en el acto al contemplar su retrato.
Pamina está en manos de un supuesto tirano llamado Sarastro, quien se revelará
en realidad como un hombre sabio, el gran sacerdote de la Orden de Isis y
Osiris. Para sortear los peligros que les surgirán por el camino, las trampas y
acechanzas de las fuerzas del mal (personalizadas en la propia Reina de la
Noche, en sus damas, y en Monostatos, el sirviente traicionero de Sarastro),
así como las tres pruebas que habrán de pasar para ingresar en la citada orden,
la pareja protagonista recibirá un par de instrumentos musicales capaces de
obrar el encantamiento a su alrededor: una flauta mágica para Tamino, y unas
campanillas o carillón para Papageno.
Como se aprecia, todo en La flauta mágica se
entiende desde el punto de vista del símbolo, de los juegos de elementos
antitéticos. Al reino de lo oscuro y de las fieras, de las cavernas y
pasadizos, del frío y del silencio en forma de candados, se opone el reino de lo
luminoso y de las criaturas celestes, de los templos y jardines egipcios, de la
radiación solar y de la música, simbolizada en los instrumentos mágicos. El número
tres, por su parte, está presente en toda la obra desde los acordes iniciales
de la obertura, pasando por los tríos de damas y de muchachos protectores, las
tres pruebas de iniciación, etc.
 El Teatro Real nos trae en esta ocasión un montaje del australiano Barrie
Kosky,
procedente de la Komische Oper de Berlín, que ha sido aclamado allí donde se ha
estrenado. Son muchos los atrevimientos de esta producción, polémicos algunos,
si bien los aciertos pesan más en el balance del conjunto. En primer lugar, una
apuesta radical por un nuevo concepto de escenografía, genuina del siglo XXI,
en el que todos los decorados y elementos de atrezo son animaciones digitales.
En un planteamiento completamente opuesto a la tradición de los teatros de
ópera, que siempre han fundamentado su diseño en la profundidad y perspectiva
del escenario, el montaje renuncia a esa profundidad, sitúa el plano de
proyección casi a la altura del telón de boca, y es en dicho espacio donde
tiene lugar toda la representación. Los cantantes quedan comprimidos en esa
estrecha franja horizontal y han de interactuar en todo momento con las
imágenes virtuales. A partir de ahí, el despliegue de fantasía es desbordante.
La obra, por su carácter mágico y de fábula, resulta propicia para ello. El
resultado a ojos del espectador es el de una viñeta animada, una especie de
linterna mágica en la que la mezcla de estéticas y de iconos de la cultura pop
adquiere carácter casi hipnótico. El lenguaje del cine se impone desde el
principio en sucesivos homenajes a los orígenes del séptimo arte: así el
Papageno transformado en Buster Keaton; el Monostatos, en Nosferatu; o el
Sarastro al modo de Abraham Lincoln en El nacimiento de una nación. Y lo que sin duda es más peliagudo aún, y fuente de algunas críticas: la
sustitución de los diálogos de la obra original por sucintos letreros
proyectados al estilo del cine mudo.
El Teatro Real nos trae en esta ocasión un montaje del australiano Barrie
Kosky,
procedente de la Komische Oper de Berlín, que ha sido aclamado allí donde se ha
estrenado. Son muchos los atrevimientos de esta producción, polémicos algunos,
si bien los aciertos pesan más en el balance del conjunto. En primer lugar, una
apuesta radical por un nuevo concepto de escenografía, genuina del siglo XXI,
en el que todos los decorados y elementos de atrezo son animaciones digitales.
En un planteamiento completamente opuesto a la tradición de los teatros de
ópera, que siempre han fundamentado su diseño en la profundidad y perspectiva
del escenario, el montaje renuncia a esa profundidad, sitúa el plano de
proyección casi a la altura del telón de boca, y es en dicho espacio donde
tiene lugar toda la representación. Los cantantes quedan comprimidos en esa
estrecha franja horizontal y han de interactuar en todo momento con las
imágenes virtuales. A partir de ahí, el despliegue de fantasía es desbordante.
La obra, por su carácter mágico y de fábula, resulta propicia para ello. El
resultado a ojos del espectador es el de una viñeta animada, una especie de
linterna mágica en la que la mezcla de estéticas y de iconos de la cultura pop
adquiere carácter casi hipnótico. El lenguaje del cine se impone desde el
principio en sucesivos homenajes a los orígenes del séptimo arte: así el
Papageno transformado en Buster Keaton; el Monostatos, en Nosferatu; o el
Sarastro al modo de Abraham Lincoln en El nacimiento de una nación. Y lo que sin duda es más peliagudo aún, y fuente de algunas críticas: la
sustitución de los diálogos de la obra original por sucintos letreros
proyectados al estilo del cine mudo.
La sensación final es la de haber asistido a una gran
experiencia global de los sentidos, pretensión que es intrínseca al propio
género operístico, desde que se inventara a mediados del siglo XVII en la República
de Venecia. Todo ello sustentado siempre por la música extraterrestre de
Mozart, que tiene el poder de hechizarnos en su prodigiosa factura. Nos sucede
lo que a Monostatos y sus esclavos cuando escuchan las campanillas tocadas por
Papageno: nos arrebatamos al baile, a la belleza y la luz que nos trasmite una
música que, sin saber cómo, nos transporta a un grado superior de conocimiento.
Es una mezcla indescifrable de divinidad y de emoción humana. La aproximación
más telúrica a la perfección.
Reseña publicada originalmente en Culturamas (27/01/2016)



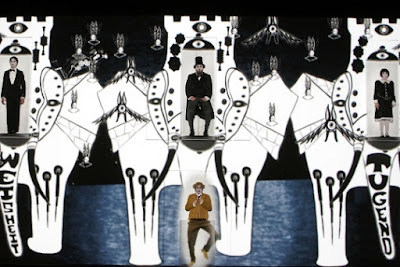
No hay comentarios:
Publicar un comentario