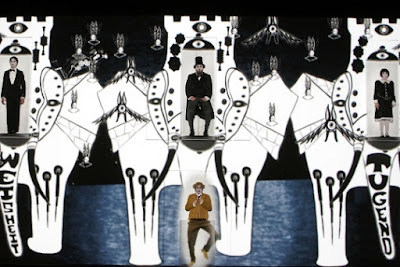La primera de las
óperas maduras de Wagner se abre con dos navíos a merced de un mar en furia. Junto
al buque del capitán Daland, recién fondeado en un fiordo de la costa noruega
tras un violenta tempestad, atraca otro buque fantasmagórico. De su cubierta
desciende un individuo de semblante sombrío… Un hombre ataviado a la antigua
usanza española que huye de una maldición sobre él vertida de navegar
eternamente y al que solo se le permite pisar tierra cada siete años, en busca (o
a la caza) de una mujer que lo redima por medio de un amor puro e
incondicional… ¡El holandés errante!
La conmoción del cuadro
de temporal con que arranca la ópera se transmite magistralmente a la obertura:
las embestidas de las olas, las trombas de agua, el aullido del viento, los
gritos de los marineros ya a salvo… Y la escenografía de la Fura del Baus para
la presente coproducción internacional, que se asoma por el Teatro Real hasta
el próximo 3 de enero, acierta de lleno en el planteamiento visual de partida: un
abismo de oscuridad y la proa de un gran barco surcándolo, sacudida por la mar
gruesa. Pero pronto ese escenario de tormenta amaina en la penumbra. La acción parece
encallar en tierra firme y, mientras el barco es reparado en el dique seco, nos
adentramos en el terreno no menos turbulento de los símbolos y de lo onírico: el
coro de hilanderas con sus ruecas, como Penélopes a la espera de sus Ulises; el
retrato del holandés, al que la hija de Daland, Senta, canta su famosa balada –germen, según confesaba el propio Wagner, de la mayor parte de los
motivos de la ópera–; la pesadilla del
prometido oficial de Senta, el cazador Erik, que teme verla desaparecer en
brazos del navegante…
El asunto de fondo de un
drama tan metafórico como El holandés
errante (1843) está muy en consonancia con la naturaleza del mar. Las aguas
se agitan siempre en busca de reposo. La errancia no se debe a una travesía sin
rumbo, sino más bien a una exploración infructuosa. Del mismo modo, ninguno de
los personajes principales de la obra parece conforme y en paz con su destino.
En todos ellos se despliega el ansia de lo inalcanzable. Daland codicia el
dinero que no posee; el holandés, la calma de abandonar su eterna navegación; Senta,
la vibración de un amor no convencional; Erik, la senda estable del matrimonio…
Y esta filosofía de lo
insatisfecho cabría aplicarse a la propia música de Wagner, siempre impulsada
por su dinamismo de motivos y tonalidades sin resolver. Sin embargo, en el El holandés, tenemos la impresión de que
el maestro encuentra firmes apoyos como compositor. La partitura es
tremendamente consistente en sus hallazgos musicales. Lo mejor de su producción
posterior ya está presente en ella y el reparto del Real, con unas excelentes
voces wagnerianas, una dirección orquestal precisa a cargo de Pablo
Heras-Casado y un coro impresionante en su desempeño, no hace sino poner de relieve
la contundencia de este fortín musical.
Así, concluida la
representación, nos asalta una duda: ¿y si al buque del capitán Daland, en vez
de atracar junto a él un buque fantasma, viniera a visitarlo una fortaleza
flotante? Un castillo que surcara las aguas a la deriva y por cuyo puente
levadizo descendiera a tierra su señor y capitán: música y drama de la mano, en
busca del arte total.
Reseña publicada originalmente en Culturamas (30/12/2016)
Fotografías tomadas
de la producción del Teatro Real de Madrid, del 17 de diciembre de 2016 al 3 de
enero de 2017